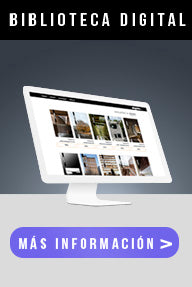Cómo funciona la ficción.
Una Conversación con Eduardo Souto de Moura
por Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo
Texto publicado en El Croquis 218 Eduardo Souto de Moura 2015 2023
Mi familia vivía tras esa arboleda del fondo, en dirección al centro. Por allí también estaban la Escuela Italiana de Oporto, en la que estudié, y el pabellón al que iba a ver los partidos de hockey contra España. En verano, íbamos a la playa en la desembocadura del Duero; el agua aquí es tan fría que parece un gin-tonic. Hacíamos pícnics y mi padre, que era médico, pasaba a vernos de camino al consultorio. Entraba sin quitarse ni los zapatos ni el traje y, tras un rato, se despedía: "Adiós, me voy; no me gusta la arena".
Aún recuerdo el día —yo debía tener unos cinco o seis años— en que vine a ver con mis padres y mis hermanos cómo colocaban la pieza central, la clave del puente de Arrábida. Llegó en unas barcazas enormes y desde allí la subieron, todo artesanal.
En esa casita moderna de la ribera, y que ahora es un restaurante, fue donde tuve uno de mis primeros empleos. Desde allí se había dirigido la construcción del puente hasta 1963, cuando se terminó, y entonces pasó a ser la sede del taller de carreteras en el que trabajaba mi tío. En esa época, yo ya había terminado el Liceo, tenía 17 años y quería viajar y comprarme un coche antes de entrar en la Facultad. Arquitectura se estudiaba todavía en el edificio de Bellas Artes, cerca de la rua das Fontainhas. Había pensado en trabajar con algún arquitecto para ganar algo de dinero, pero como pagaban muy poco me dediqué a dar clases particulares de geometría descriptiva. Al ver que me defendía bien en dibujo, mi tío, que además era mi padrino, me ofreció colaborar durante el verano en su oficina para que dibujase los estribos, las plantas y otros detalles de los puentes que hacían. Trabajábamos en papel milimetrado, yo muy cerca de su mesa, con vistas al Duero. Con el sueldo que gané logré comprarme el coche, y llegué conduciendo el primer día de clase, con el brazo apoyado en la ventanilla. Los otros estudiantes se pensaron que yo era rico, y decían: "¡Ese tal Eduardo debe ser un fascista!".
Hablar con Eduardo Souto de Moura (Oporto, 1952) es someterse a lo imprevisible: un torrente de anécdotas, recuerdos, citas, ironías, recurrencias de la historia y, sobre todo, digresiones. Conviene atender a estos desvíos. Bastó con un breve paseo compartido hasta el río, camino del almuerzo, para que brotase la memoria del lugar.
Bien pudiera parecer que, como su admirado Aldo Rossi, Eduardo Souto de Moura haya terminado por unir vida y obra, aunque no haya mostrado nunca la más mínima intención de separar ambas experiencias. Si Rossi, en su Autobiografía científica —publicada en 1981, cuando cumplió 50 años—, manifestaba que había comenzado a considerar, a partir de determinado momento, el oficio o el arte como una descripción de las cosas y hasta de sí mismo, cuesta más señalar tal frontera en el caso de Souto de Moura. Así lo reconoció en su propio alegato vital, una socarrona respuesta al milanés bajo el título 'A (not so) scientific autobiography'. Entre líneas, Souto de Moura admitía la paradoja, en absoluto trágica, que parece compartir con el autor de La arquitectura de la ciudad: la firme defensa de la condición autónoma de la disciplina, al tiempo que su aceptación como enorme depósito de fatigas de lo humano. Por expresarlo en palabras de Rossi: "para responder a los cambios de la vida, el edificio debe fabricar la vida y ser fabricado por ella"